 y recibe en tu correo entrevistas, análisis y reflexiones sobre rol y juegos de mesa.
y recibe en tu correo entrevistas, análisis y reflexiones sobre rol y juegos de mesa.
Vivimos en un tiempo que nos mide constantemente: horas facturables, followers, “tiempo activo”, productividad por minuto. Todo se estima, se optimiza y se monetiza. Incluso el ocio se vende como inversión —“haz que tu hobby genere ingresos”— como si la vida fuera una hoja de cálculo con pestañas interminables. En ese mundo, sentarse a jugar parece un gesto inocuo, casi infantil. No lo es. Jugar es una forma de hacer huelga contra la lógica del rendimiento: es detener la maquinaria, negarse a contabilizar el tiempo y recuperar la experiencia del presente. Eso es, sinceramente, subversivo.
Piensa en una mesa de rol: personas alrededor de una mesa, lanzando dados, contando historias, riendo por una pifia estúpida. En ese cuarto no se acumulan KPI, no se redacta un informe de progreso, no hay “productividad”. Hay un pacto temporal: durante tres, cuatro, diez horas, ese tiempo pertenece a la imaginación colectiva. La derrota en un combate no es un balance negativo, es una anécdota que perdurará en la memoria. La escena en la que se te ocurrió lo que parecía una locura y resultó ser clave, eso que todos recuerdan con cariño es, paradójicamente, el capital social más valioso que tienes.
Piensa en quien pasa horas pintando una miniatura. Cada pincelada es tranquila, deliberada, casi litúrgica. No hay prisa: la mini no se venderá para pagar la hipoteca ni hará subir tu cuenta bancaria. ¿Y por qué importa? Porque esa práctica desarrolla paciencia, cuidado y un tipo de atención que el sistema productivista no reconoce: atención dirigida no a producir valor externo, sino a cultivar una vida interior. Es un entrenamiento de resistencia contra la aceleración permanente de la sociedad en la que vivimos.
En un wargame, ganar puede ser secundario frente a la coreografía de piezas, el diálogo que se genera al negociar una alianza, el silencio tenso cuando alguien hace una jugada magistral. En un cooperativo, la recompensa no es un trofeo, sino la sensación compartida de logro: “lo hemos hecho juntos”. Esa confianza colectiva, esa solidaridad lúdica, es la antítesis de la competencia salvaje que el mercado nos impone.
Jugar también reconfigura el tiempo. La cultura laboral nos impone plazos, entregas, la ilusión de que cada minuto debe transformarse en valor medible. Una campaña de rol obliga a otra temporalidad: acumulación de historias, esperas entre sesiones que engendran deseo y continuidad afectiva. Pintar una mini es una práctica artesanal que reemplaza la inmediatez por un ritmo sostenible. Ese desacato temporal es una forma de libertad: no vives para producir, permítete parar a vivir.
Hay además un componente político y comunitario. Las mesas son espacios de prueba social: se negocian límites, se aprende a escuchar, se practica la empatía. En una partida se identifican desigualdades de poder y se pueden corregir por mutuo acuerdo. En cafeterías de juegos y clubs locales se tejen lazos: personas solas encuentran redes, se comparte cuidado. Es práctica material de lo común, de lo comunitario, lejos del aislamiento del consumo individualizado.
No todo jugar es revolucionario per se: el hobby también puede reproducir elitismos, precios prohibitivos (miniaturas, ediciones limitadas) o competitividad tóxica. La revolución está en la manera en que elegimos jugar: en priorizar la compañía sobre el trofeo, el slow-play sobre el récord, la cooperación sobre la medalla. El gesto revolucionario no es jugar por jugar, sino poner el juego y el tiempo que requiere fuera de la lógica mercantil. Es negarse a que cada minuto cuente únicamente si se traduce en beneficio.
 y recibe en tu correo entrevistas, análisis y reflexiones sobre rol y juegos de mesa.
y recibe en tu correo entrevistas, análisis y reflexiones sobre rol y juegos de mesa.
Y hay beneficios reales: salud mental, creatividad, habilidades blandas como negociación, improvisación, gestión de conflicto. Estudios y experiencias lo demuestran: las prácticas lúdicas disminuyen la ansiedad, aumentan la resiliencia y mantienen vivas las habilidades narrativas y sociales que el mercado suele ignorar. Jugar no es productividad disfrazada; es otro tipo de trabajo, el del cuidado propio y del vínculo.
Así que la próxima vez que alguien te pregunte “¿Qué haces perdiendo el tiempo jugando?”, respóndele que estás ejerciendo un derecho político básico: el de decidir el uso de tu tiempo. Cuando juntas a amigos para una sesión de rol, cuando pintas una mini en tu mesa del escritorio, cuando pasas la tarde jugando un juego de mesa, no estás siendo infantil: estás practicando una forma de vida que el sistema no valora porque no le produce beneficio directo. Eso es lo que lo hace poderoso.
Jugar es un acto pequeño y por eso mismo es peligroso para la maquinaria productiva. Porque la resistencia no tiene que ser espectacular: a veces consiste en preparar una mesa, dados, abrir una caja de figuras y negar, con cada risa y cada tirada, que todo se reduzca a una cuenta. Recuperar tiempo es recuperar vida. Hacerlo en compañía es recuperar la sociedad. Eso no es ocio trivial: es revolución cotidiana.
Y tú, ¿qué piensas?
¿Qué parte de tu vida recuperarías si te permitieras jugar sin pedir permiso?

Directora de contenidos
Redacción del texto.

Director creativo y editor
Diseño y maquetación.
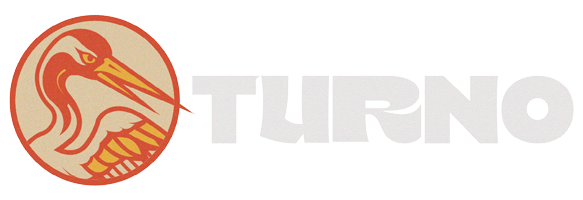


No Comments